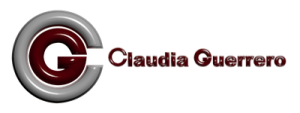“Las mocedades de Ortega y Gasset. (Tercera parte)”
Mtro. José Miguel Naranjo Ramírez.
Una de las eternas preguntas con la que nació la filosofía es sin duda: ¿qué es la vida?, y, naturalmente esta pregunta nos obliga a cuestionarnos: ¿qué es la muerte? Don Fernando Salmerón Roiz aborda el eterno dilema antes planteado en un capítulo titulado: “Idea de la vida”, donde nos enseña lo que pensaba Ortega y Gasset y, sobre todo, lo que respondía a la pregunta en cuestión. El joven Ortega fue ambiguo en esta etapa de mocedades ante su idea de la vida. No se debe olvidar que el estudio del filósofo Salmerón abarca la etapa de juventud de Ortega, reiterando que la investigación no se centra en sus libros publicados a partir de 1914, sino en todo lo que escribió previo a ese año en artículos periodísticos, ensayos, lo que pronunció en conferencias, etc., el joven Ortega. Esto mismo puede explicar porque Ortega fue un tanto indeterminado, ya que en varios de sus ensayos analiza la vida desde una posición colectiva, es decir, pareciera que analizar la vida desde la subjetividad no tiene importancia, empero, sí hay momentos donde presenta una posición individualista, misma que desarrollará ampliamente y será central en su futura filosofía.
En varios ensayos Ortega plantea una visión pesimista, sostiene Don Fernando Salmerón que esta temprana postura orteguiana se debe a la enorme influencia de Schopenhauer, literalmente apunta el filósofo cordobés: “Describe en forma impersonal la vida sórdida e indigna de sufrir que transcurre sosegadamente y nos hace advertir la vacuidad de la existencia. Por esta vacuidad se hace indispensable el arte: “vulgaridad es la realidad de todos los días; lo que traen en sus cangilones unos tras otros los minutos; el cúmulo de los hechos, significativos e insignificantes, que son urdimbre de nuestras vidas, y que sueltos, desperdigados, sin más enlace que el de la sucesión, no tienen sentido. Más sosteniendo, como a la pompa el tronco, esas realidades de todos los días, existen las realidades perennes, es decir, las ansias, los problemas, las pasiones cardinales del vivir del universo. A estas son a las que llega el arte, en las que se hunde, casi se ahoga el artista verdadero, y empleándolas como centros energéticos logra condensar la vulgaridad y dar un sentido a la vida.”
El pesimismo del joven Ortega tiene su origen en las circunstancias que le tocó vivir. Para ser más puntual, en la España en que nació. España vivía una etapa de decadencia, tal como quedó explicado en el primer artículo de esta serie. Ortega sostiene que la vida hasta la etapa de treinta años posee por naturaleza de la edad: potencia, energía, de veinte a treinta años se es idealista, se tienen ilusiones, empero, después la rutina del día a día nos va agobiando, encarcelando, y sin darnos cuenta se van eliminando los impulsos, los deseos, todo se vuelve compromisos, obligaciones; toda la vida social se resume en trabajo. Luego entonces, el hombre siente insatisfacción, vacíos, desinterés. Le frustra que se esfuerza permanentemente y ese esfuerzo no se refleja en progreso. En el lector puede causar asombro que aquí se afirme que la postura de Ortega es analizar el sentido de la vida desde una importancia social. Particularmente porque si algo nos han enseñado del filósofo español es precisamente su posición individualista. Debo aclarar que esa postura será central en su filosofía de madurez, de hecho, será la esencia de su pensamiento. Aun así, Salmerón Roiz non muestra que ese futuro pensamiento filosófico que se definirá como razón vital o raciovitalismo, ya se empieza a vislumbrar en esta etapa, lo explica en el mismo apartado sobre: “Idea de la vida”, de esta manera:
“En una nota sobre La Gioconda repite Ortega algunas cosas. Pero lo que de mayor interés hallamos en esta nota es lo que se dice de la vida humana individual, de la vida de Leonardo. Para explicar los detalles de elaboración y el sentido del famoso cuadro, Ortega acude a la vida del pintor. La Gioconda expresa lo que toda obra de arte superior expresa siempre: la trágica condición de la existencia. Esta tragedia, desde el punto de vista del hombre, es combate, acción; desde el punto de vista femenino la tragedia de la vida es pasiva, renunciadora, inerte. La existencia y la vida son sinónimos que designa la vida individual. Más todavía, Ortega pone en relación la vida individual con la vida universal antes mencionada. La tragedia personal de Leonardo, que es la tragedia del diletantismo, ilustra esta relación, porque esa tragedia consiste en vivir sólo como una parte del mundo y no poder abarcar el temblor inagotable de la vida universal. Esta la primera vez que la vida humana individual adquiere en un escrito orteguiano tanta relevancia. La idea central de la estética de 1910 ha sido sustituida: el arte debe expresar ahora la trágica condición de la existencia humana individual.” (En subrayado es mío)
Ciertamente esta actitud de ir girando en su tesis y con ese giro otorgarle un valor especial a la vida individual, se desarrollará partiendo de su primer libro: “Meditaciones del Quijote”. Allí Ortega acuña su célebre frase: “Yo soy yo y mi circunstancia, y sino la salvo a ella, no me salvaré yo.” Aquí empieza a desarrollarse toda la filosofía del raciovitalismo, que en palabras nuestras no es otra cosa más que la razón debe estar al servicio de la vida. Ahondando más sobre esta idea, las circunstancias son condiciones que suceden en toda vida humana, por supuesto que en cada vida pueden variar, no obstante, hay situaciones que son permanentes, pensemos en algunos ejemplos: el lugar donde naces, esa circunstancia de origen no se elige, viene determinada por el lugar de tu nacimiento y el de residencia de tu familia. Este hecho influye y puede llegar a determinar muchas otras circunstancias, consecuencias, etc., verbigracia, si nacemos en un país donde existe una débil democracia, automáticamente esto nos llevará a padecer regímenes autoritarios, lo que incluye crecer en un sistema educativo controlado por ese régimen, manipulado, corrupto. Acto seguido, ese joven irá formándose o deformándose según la educación que reciba en casa, la influencia positiva o negativa de sus profesores, entre otros factores, más, sigamos en esta idea y concretemos un caso.
Ese joven que ha crecido en un régimen corrupto, resulta que, por una buena disposición personal, buena educación familiar, en las aulas se encontró con algunos profesores que son críticos, dignos, profesionales, profesores que lo condujeron a importantes lecturas, le enseñaron a pensar por su mismo. Entonces, todo esto ha logrado crear y conformar a un ciudadano crítico, quien naturalmente está inconforme con la realidad del régimen autoritario y corrupto. Por lo mismo, el joven analiza, reflexiona y medita sobre la circunstancia de su vida individual y lógicamente las circunstancias sociales que influyen y llegan a limitar su desarrollo personal. Aquí la razón vital, que está fundamentada en sus valores democráticos, civilizatorios, lo conducirá a oponerse al régimen autoritario y corrupto. No somos profetas para vaticinar sobre el resultado que obtendrá ese joven, posiblemente ni siquiera sea necesario conocer el resultado, porque lo más importante de su racionalización vital consiste en que ha comprendido su circunstancia y ese acto le ha definido y enseñado cómo debe actuar en esta vida limitada por el tiempo y los contextos exteriores. Aclarando algo, aquí se imaginó que el joven defiende sus ideales democráticos, siendo esta una postura idealista, sin embargo, pueden existir casos donde el joven con la misma claridad opte por abandonar el país donde nació y con esa decisión también está intentando resolver su circunstancia. El valor moral de una decisión o la otra, es cuestión de debatir, pero ya hemos llegado al punto donde se quería llegar: a la razón vital orteguiana. Una razón que potencia la vida individual, sin caer en egoísmos. Pensemos cuál es la razón de nuestra existencia.
Correo electrónico: miguel_naranjo@hotmail.com
Twitter@MiguelNaranjo80
Facebook: José Miguel Naranjo Ramírez